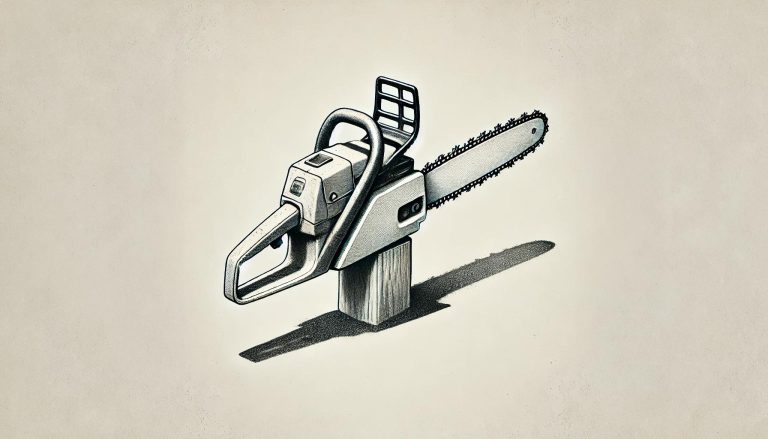El catalejo de Galileo
No desatender lo esencial
*Pedro Villarino es integrante de la Red Pivotes y académico Faro UDD
Esta columna es parte del newsletter semanal de Pivotes.
“Una Constitución es solo el primer paso para formar un gobierno. El paso más importante es lo que viene después: cómo funciona”. La máxima, enunciada por Thomas Jefferson, trasluce lo que quizás sea el corazón mismo de toda Carta Fundamental: permitir que un país no solo pueda configurar su marcha, sino también sentar las bases para que marche adecuadamente, ya sea en tiempos de calma o de tempestad. Y aunque pueda resultarle esto al lector evidente, a veces la realidad nos muestra algo distinto.
Ante todo, los textos constitucionales deben propender a limitar el poder. Al menos para eso fueron pensadas en un comienzo. Ello supone, o exige, que en ellos se establezcan mecanismos de controles que parcelen el ejercicio de la autoridad, de manera que quienes la ejerzan, no se extralimiten de sus esferas de competencia, pues con ello se pasaría a llevar la misma fuente de legitimidad: la voluntad soberana de los gobernados.
Esto explica, a grandes rasgos, por qué son las Constituciones, y no otros cuerpos legales, el lugar donde se consagra la separación de funciones (también llamada separación de poderes), las atribuciones o facultades que le asisten a cada Poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y, no menos importante, los controles y contrapesos que permiten que la independencia de cada uno de ellos se conserve. Así, al permitir que las funciones del Estado compartan algunos de sus poderes, la Constitución se muestra como una vacuna: inocula una pequeña dosis del agente causante de la enfermedad para que el cuerpo pueda desarrollar inmunidad contra dicha enfermedad. O dicho en palabras de James Madison: “Hay que tener ambición para contrarrestar la ambición”.
Opuesto al sentido depositado por los Padres Fundadores, el actual proceso constituyente pareciera verse condicionado por una contingencia que lo ata, redundando en oportunismos y guiños identitarios que buscan concitar un rédito electoral y apoyo ciudadano que hasta ahora no se ha logrado alcanzar. Reflejo de ello fue la reciente aprobación de una enmienda que declara la cueca y el rodeo como baile y deporte nacional, así como otra norma sobre protección a los animales. Si bien ambas son expresiones de un clamor popular (ambas fueron recogidas en iniciativas populares de norma que contaron con un amplio apoyo), cabe preguntarse: ¿para eso sirve un proceso constitucional? ¿Para agrupar y resguardar normativamente los anhelos, reflejos, causas e identificaciones culturales de la ciudadanía, o más bien debiese ser una discusión sobre cómo y de qué manera el país puede funcionar bien?
Asumir y estar dispuesto a entender una Constitución como amparo de la heterogeneidad de identidades que reviste la sociedad contemporánea chilena conlleva transgredir el sentido último al que ha de apelar el texto: más allá de los vaivenes, cambios y transformaciones que pueda experimentar el país, su Carta Fundamental debe erigirse sobre una base sólida y clara que le permita marchar adecuadamente. Y ese es el principal riesgo que corre este actual proceso: que, al igual que la fallida Convención, se termine convirtiendo en una oportunidad perdida (e irrecuperable) en cuanto a la verdadera (y aún pendiente) conversación que Chile necesita: cómo queremos marchar adecuadamente.