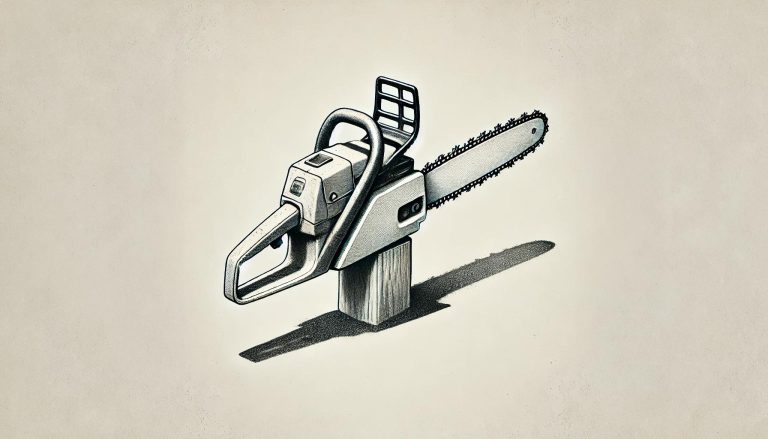Ex-Ante
El filete, los tallarines y la billetera fiscal.
Columna de Andrés Velasco
Susana decide cenar con su amiga Julia. Como llevan meses encerradas por la pandemia, añorando una sabrosa comida optan por ir a un restaurante. Y para no discutir al final quién paga la cuenta, acuerdan que dividirán el costo total por mitades, de modo que una no tenga que pagar más que la otra.
Los platos estrella del restaurante son los tallarines y el filete, pero el filete cuesta el doble que los tallarines. Mientras examinan el menú, tanto Susana como Julia piensan que el filete es demasiado caro, y que si hubiesen venido solas al restaurante jamás lo habrían pedido.
Supongamos que un plato de filete vale 12 mil pesos y uno de tallarines, 6 mil pesos. Para decidir su pedido, Julia razona así: si en vez de pedir tallarines opta por el filete, la cuenta sube en 6 mil pesos, pero como las dos amigas han acordado dividirla por mitades, el costo adicional para ella es de solo 3 mil pesos. A Julia le gusta el filete, y si bien no estaría dispuesta a pagar 6 mil pesos más para degustarlo, sí está dispuesta a pagar 3 mil más. A Susana le pasa lo mismo: dado que al parecer solo implica desembolsar 3 mil adicionales, opta por el filete.
El resultado es que al cenar juntas las dos piden filete, a pesar de que cada una por su cuenta habría optado por los tallarines. Y ambas terminan pagando 6 mil pesos más de lo que preferían. El resultado es tremendamente ineficiente. Y ello ocurre a pesar de que Susana y Julia son buenas amigas y ninguna de las dos intenta abusar de la otra. La ineficiencia viene del mero hecho que deciden independientemente la una de la otra, pero comparten la cuenta porque así lo han acordado.
En la teoría de juegos, esta situación tiene un nombre: se le llama “la tragedia de los bienes comunes”. La etiqueta viene de un famoso trabajo del ecólogo Garrett Hardin, quien observó que cuando múltiples dueños comparten un pastizal para alimentar a sus animales, es común que sobreexploten el pastizal y causen daño medio-ambiental. La cuenta del restaurante es como un pastizal compartido: si distintas personas o grupos deciden de modo fragmentado cuanto gastar a cuenta de ese presupuesto, el resultado también es un tipo de daño –en este caso daño para el bolsillo y el bienestar, no para el medio ambiente.
¿Por qué habría de importarnos la suerte de dos personas que comen en un restaurante? Porque arroja luces sobre la formulación (y las potenciales patologías) de la política fiscal. Ese mal diseño puede resultar de dos errores comunes: la iniciativa parlamentaria en materia de gasto público y el permitir que los presupuestos de las regiones y otras entidades sub-nacionales, tales como los municipios, puedan ser deficitarios.
La crucial iniciativa del gasto público
Imaginemos, a diferencia de lo que ocurre hoy en Chile, que la iniciativa de gasto público la tiene el parlamento, cuyos miembros pueden proponer proyectos de ley que impliquen desembolsos fiscales (o, lo que es lo mismo, rebajas tributarias). Y supongamos que Susana y Julia son diputadas que representan a las regiones de Coquimbo y Bío-Bío, respectivamente. Cada una puede proponer la construcción, en su región, de un estadio deportivo que vale 4 mil millones de pesos o un consultorio de salud, que vale 2 mil millones de pesos. Ambos proyectos, de construirse, serán incluidos en el presupuesto nacional, cuyos ingresos vienen de los impuestos pagados en todo Chile –incluyendo, por supuesto, a Coquimbo y Biobío–.
¿Cuál de los dos proyectos impulsarán las diputadas? Ambas son buenas puntillosas defensoras de sus regiones y quieren lo mejor para sus habitantes. También son buenas ciudadanas, conscientes de la importancia del buen uso de los recursos fiscales –entre otras razones, porque saben que los ciudadanos de sus propias regiones, a través de los impuestos, pagan parte de la cuenta–.
Si los proyectos tuvieran que efectuarse con recursos regionales, las diputadas preferirían construir el consultorio, que tiene un impacto social innegable y un costo menor. Pero si de financiar las obras con los recursos del gobierno nacional se trata, Susana y Julia razonarán tal como lo hicieron en el restaurante. El estadio cuesta 2 mil millones de pesos más. Pero de construirse, por ejemplo, en Coquimbo, los habitantes de esa región solo pagarán 1/16 de ese costo adicional (en Chile hay 16 regiones). Por lo tanto, construir el estadio se vuelve una proposición atractiva.
El resultado final es que ambas diputadas pondrán el estadio en el presupuesto nacional, a pesar de que para sus adentros saben que el precio de esa obra, relativo a los beneficios que brinda, es excesivo. El país terminará en una situación altamente ineficiente, con demasiados estadios, muy pocos consultorios, y un presupuesto mal diseñado.
Pero ahí no termina la historia. Este “juego presupuestario” arroja resultados potencialmente aún peores que el “juego de los tallarines y el filete”, por al menos dos razones. La primera es que en el restaurante cada comensal pagaba la mitad del gasto adicional que implica pedir el plato caro. En este caso cada región paga una fracción igual a 1/16 de ese gasto adicional. O, si pensamos que la Cámara de Diputados tiene 155 integrantes, y cada uno participa en este juego, entonces cada uno de ellos razonará que a sus representados les corresponde pagar solo 1/155 del gasto adicional.
La conclusión es clara: mientras más personas participan en una interacción estratégica de este tipo, más espacio hay para que subestimen el costo real de un proyecto, y por lo tanto más probable es que el resultado sea altamente indeseable.
La segunda complicación es que los gobiernos, a diferencia de los comensales en un restaurante, se pueden endeudar. Cuando los gobiernos emiten deuda hoy, los que pagan son los futuros contribuyentes. Por lo tanto, cuando el representante de una región decide cuánto quiere gastar a través del presupuesto nacional, indirectamente está compartiendo los gastos no solo con los actuales habitantes de otras localidades, pero también con todos los futuros ciudadanos. Esto hace aún más atractivo optar por el proyecto caro, aunque no sea el más conveniente ni desde el punto de vista social ni desde la óptica financiera.
¿Cómo resolver el problema? Una alternativa es pasar de un método de decisión fragmentado (como el que prima en el ejemplo de más arriba) a uno en que haya una entidad pública que esté en una posición tal que pueda “internalizar” los verdaderos costos y beneficios, actuales y futuros, del gasto. Desde hace muchas décadas (la norma es muy anterior a la dictadura militar), esa autoridad la tiene exclusivamente el Poder Ejecutivo, que la delega en una repartición pública, el Ministerio de Hacienda.
El mecanismo relevante para resolver el problema se llama la iniciativa exclusiva de gasto del Presidente (o Presidenta) de la República. En la práctica implica que solo el Poder Ejecutivo puede iniciar proyectos de ley que impliquen gasto fiscal. Los parlamentarios también lo pueden hacer, pero solo si antes obtienen el patrocinio del Ejecutivo.
Hay muchísima evidencia internacional que sugiere que los países que evitan la fragmentación en la toma de decisiones fiscales suelen tener déficits menores y menos deuda pública, y por lo tanto pueden destinar mayores recursos al gasto social y a la inversión pública. No es casualidad que Chile, el país de América Latina con las instituciones fiscales menos fragmentadas, también tiene por un amplio margen el mejor desempeño fiscal y macroeconómico en décadas recientes.
Las regiones deficitarias
El otro diseño equivocado de la descentralización fiscal consiste en permitir a las regiones o a otras entidades sub-nacionales total autonomía financiera, incluyendo la posibilidad de aprobar presupuestos deficitarios. Esa posibilidad queda abierta en varias de las propuestas que siguen siendo consideradas por la Convención. Constituye un error garrafal, que debe ser enmendado.
Una vez más, se trata de hacer cambios sustantivos, pero hacerlos bien. Está claro que las regiones deben tener más libertad para decidir la composición de su gasto público. Pero hay dos cosas que deben evitarse. Que las regiones compitan tributariamente entre ellas, imponiéndose mutuamente costos no deseados, y que se pasen el bulto del financiamiento fiscal, al modo del juego estratégico del filete y los tallarines.
Tener la posibilidad de aumentar la recaudación regional por la vía de aumentar ciertos impuestos –los más obvios y aconsejables son los impuestos a los bienes raíces, que por definición no pueden trasladarse de región— es una cosa. La autonomía total para fijar tributos es otra, y no resulta aconsejable.
Imaginemos que un gobierno regional de derecha decide eliminar todos los impuestos a los combustibles fósiles (como la gasolina y el diésel) porque es políticamente popular. Esa es una legítima decisión regional, dirán algunos. Pero la mayor contaminación y los gases de efecto invernadero tendrán efectos nocivos para toda la población nacional (¡y del planeta!), no solo de la región. Y los residentes de las regiones aledañas ¿dónde cargarán combustible? En la región que no tiene impuestos, por supuesto.
O imaginemos que un gobierno regional, con la intención de estimular la inversión en su territorio, decide ofrecer ventajas tributarias a las empresas privadas que se instalen allí. ¿Qué incentivos tendrán entonces las otras regiones? Probablemente querrán hacer lo mismo, para no perder actividad económica y empleo. Se puede suscitar así la famosa “carrera hacia el fondo”, en que el afán descentralizador choca con la meta de tener estados regionales robustos y bien financiados.
Existe también otro problema. Supongamos que las regiones tienen la posibilidad de aprobar presupuestos deficitarios, cosa que no está vedada en los textos aún en trámite en la Convención. El día viernes 18 de febrero el pleno rechazó la norma que otorgaba a las regiones “la facultad exclusiva” de “contratar empréstitos”. Esa fue una decisión de Estado, muy bien orientada. ¿Pero qué impide que en el futuro las regiones que gasten más que lo que recauden acumulen cuantiosas cuentas impagas (como ocurre hoy en algunas comunas) y, cuando ya no puedan seguir haciéndolo, le pasen el bulto al gobierno central? Y qué impedirá que el gobierno central se vea obligado a asumir ese bulto si, como es previsible, la alternativa son los recortes traumáticos en el gasto social y los servicios públicos? La respuesta a ambas preguntas es la misma: nada lo impide. Y cuando, en los hechos el presupuesto es uno solo para todas las regiones, pero las decisiones de gasto e impuestos se adoptan de modo fragmentado, estamos de regreso en el juego del filete y los tallarines, con todas sus ineficiencias e incentivos perversos.
Eso es exactamente lo que ocurrió por décadas en Argentina y Brasil. Los estados brasileños y provincias argentinas llegaban al precipicio de la bancarrota y, cuando ya no podían más, le endosaban sus pasivos al gobierno federal. Esa ha sido una de las causas más importantes (quizá la causa más importante) de las reiteradas crisis fiscales y de la deuda pública en esos países vecinos.
En Brasil el problema se agravaba por la existencia de bancos públicos estatales, que bajo presión política empezaban a financiar a los gobiernos locales, hasta que se iban de espalda y también debían ser rescatados por el gobierno federal. En Argentina el asunto adquirió ribetes tragicómicos: las provincias se largaban a imprimir billetes (cuasi-dinero, en la jerga de los economistas), creando una inflación local que se sumaba a la ya abultada inflación nacional –hasta que, por supuesto, el truco colapsaba y llegaban la quiebra y el Fondo Monetario Internacional–. Desde la Segunda Guerra Mundial Argentina ha debido acudir de rodillas en veintidós oportunidades al FMI. ¿Es eso lo que queremos para Chile?
Más de alguien dirá que no se trata de emular a Brasil o Argentina sino que a España, que consagró la independencia fiscal de las comunidades autonómicas en la constitución post-franquista de 1978. La experiencia española ha sido menos aparatosamente fracasada que la de nuestros vecinos sudamericanos, pero no ha estado exenta de problemas. A la complejidad, opacidad y brechas de equidad del sistema (hay comunidades ricas y pobres, y las pobres se quejan de que el sistema las perjudica) se suman incentivos perversos que no son muy distintos a los que han prevalecido en Argentina o Brasil.
Por mucho tiempo la deuda de las comunidades autonómicas fue en aumento. Y cuando llegó el remezón financiero europeo hace una década ¿Qué ocurrió? Madrid se vio obligada a rescatar a las regiones asumiendo su deuda pública, al punto que hoy casi la mitad de la deuda de las comunidades autonómicas está en manos del gobierno nacional. Para financiar el rescate (y también el de las cajas, entidades financieras semi-públicas que solían financiar a las autonomías), España debió aumentar su deuda pública hasta cerca del 100 por ciento del producto interno, niveles en los que sigue hasta el día de hoy. La crisis económica y social resultante duró casi una década.
En respuesta a la crisis, en 2012 España aprobó una ambiciosa reforma fiscal que limitó severamente la autonomía fiscal de las comunidades. Hoy el endeudamiento requiere de la autorización de la autoridad fiscal nacional y, en contraste a lo que se suele afirmar en Chile, las comunidades autonómicas no tienen libertad para fijar sus propias tasas de IVA y otros impuestos. A pesar de estos cambios, la corresponsabilidad fiscal, que consiste en que “los incrementos marginales de gasto de una comunidad autónoma sean financiados por incrementos marginales de tributos en esa comunidad”, deja aún mucho por desear en España, como argumenta J. Ignacio Conde-Ruiz en un artículo reciente.
La Constitución
Chile ha sido un país absurdamente centralizado. Urge que se descentralice —incluyendo aspectos fiscales— y la nueva Constitución es la gran oportunidad para lograrlo. Pero, como todas las cosas, la descentralización fiscal puede ser bien o mal hecha. Y muchas de las propuestas formuladas en la Convención Constitucional caen en la segunda categoría: están mal pensadas y mal diseñadas, y no toman en cuenta ni la investigación teórica en las ciencias sociales ni la abundante evidencia internacional al respecto.
La iniciativa exclusiva de gasto del Presidente de la República y los límites a la discrecionalidad tributaria y al endeudamiento sub-nacional no son ni rémoras de un pasado dictatorial ni caprichos de unos tecnócratas iluminados. Son soluciones prácticas y efectivas a problemas institucionales ampliamente estudiados, que en el caso chileno datan del período democrático pre-Pinochet. La experiencia de múltiples naciones sugiere que evitar la tragedia de los bienes comunes en la política fiscal confiere beneficios económicos tangibles: el resultado es una deuda pública menos abultada, mayor estabilidad, una composición más acertada del gasto público, y más espacio para el gasto social.
Tampoco es este un asunto ideológico, en el sentido de que incida en la naturaleza de la estrategia de desarrollo o el tamaño del Estado. Por ejemplo, países con alto gasto público y un estado de bienestar sofisticado, como Suecia, Dinamarca y Noruega, tienen mecanismos no-fragmentados para la toma de decisiones fiscales. La iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia fiscal y los límites a los déficits sub-nacionales no implican gastar menos. Implican gastar mejor, y financiar debidamente lo que se gasta.
Algunos dirán que la estabilidad macroeconómica no garantiza que tengamos una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada. Eso es cierto. La estabilidad no es una condición suficiente para alcanzar esos fines tan importantes; pero sí es una condición necesaria. Los países con alta inflación y crisis recurrentes de la deuda pública se vuelven menos justos, igualitarios y cohesionados.
Por todas las razones anteriores, es supremamente importante que la iniciativa exclusiva de gasto del Poder Ejecutivo, la coordinación tributaria y el control de los déficits sub-nacionales queden claramente consignados en el documento constitucional. Resulta clave también que las instituciones fiscales resultantes gocen de amplia legitimidad política y social. Qué mejor procedimiento para consolidar esa legitimidad que la discusión amplia y democrática de una Nueva Constitución para Chile.