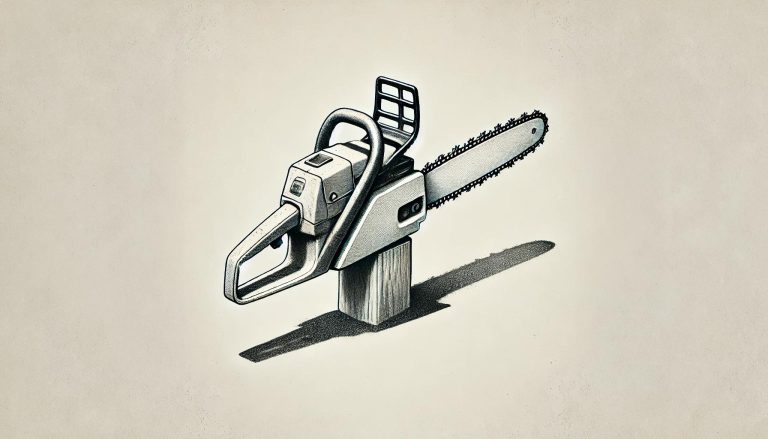EL MOSTRADOR
Las apariencias engañan
Columna de Joaquín Barañao
Durante la Segunda Guerra Mundial, el matemático húngaro Abraham Wald observó los aviones que lograban volver de las incursiones. Propuso, contrario al impulso de la intuición de los aviadores británicos, reforzar aquellas zonas sin balazos. ¿Por qué? La muestra observable era el subconjunto de aviones supervivientes. Si algo evidenciaban esos agujeros eran las secciones que sí eran capaces de aguantarlos. Las áreas intactas, en cambio, sugerían que aquellas naves agujereadas allí nunca volvieron para contarlo. Fue un trabajo seminal en el entonces incipiente campo de la investigación de operaciones.
A menudo la intuición es mala consejera. Los datos, en cambio, son menos susceptibles a los vaivenes de la cognición.
Pues bien, hace algunas semanas desmentí en este medio la afirmación del subsecretario José Miguel Ahumada de que “seguimos con la misma matriz productiva de hace 40 años”, y listé un variopinto menú de cambios. Hernán Morales respondió que en lo sustantivo Ahumada está en lo correcto, que “es altamente improbable que un país se desarrolle exportando bienes con exiguo valor agregado como ocurre con el modelo económico chileno”, que salvo unas pocas excepciones “no existen países que se hayan desarrollado exportando piedras, palos y frutas”. Añade que “un país se desarrolla solo en la medida que exporta manufacturas y bienes intensivos en tecnología. En otras palabras, si aumenta el valor agregado de sus exportaciones”.
Como los aviadores británicos de la Segunda Guerra Mundial, Morales se deja llevar por la intuición en lugar de observar los datos. No expone ni una sola cifra que permita sustanciar aquel lugar común de “exiguo valor agregado”. No está solo en ese campo. El sentido común pareciera indicar que, entre más próximo al producto final nos encontremos, mayor es la agregación de valor. El cable de cobre agregaría más valor que el cátodo, y el cátodo más que el concentrado.
¿Qué tan desalineados andan intuición y evidencia? Veamos. En abril de 2021 esta tabla fue presentada ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados:

Fíjese en la última línea. Con los precios de cobre de ese momento, la agregación de valor de transformar una montaña con ley de 0,8% en concentrado al ~30% es trece veces mayor que la que se consigue al transformar ese concentrado en cátodos mediante fundición y refinación. En el caso de la transformación de cátodos en tubos y láminas, es apenas la quinta parte en comparación con la mina. Incluso cuando hablamos de cables de alta tecnología la agregación de valor de la mina es el doble.
Dado que esta industria resulta ajena para el ciudadano de a pie, considere un producto más familiar: el combustible. Una bomba de bencina contiene surtidores computarizados de alta tecnología (importados, por cierto) pero su margen operacional es de un mísero 2%. Un eslabón más atrás en la cadena, la refinería de Concón, una megaestructura provista de no poca tecnología, se sostiene apenas, algunos años con pérdidas y otros con ganancias. Pero todavía más atrás, en la explotación de petróleo, el margen puede ser gigantesco. A Kuwait le cuesta US$ 8,5 extraer cada barril que luego vende, al momento que escribo, a US$ 94. Ese y no otro es el motivo por el que su ingreso es dos veces y media el nuestro. Ok, ok, Kuwait es el que tiene condiciones más favorables, pero un costo de explotación del orden de US$ 28 por barril es normal, equivalente a un enjundioso margen de 236%. Si el objetivo es entregar pensiones de calidad, un yacimiento de petróleo es objetivamente superior –muchas, muchas veces superior– a una cadena de bombas de bencina equipada con un ultrasofisticado software para la logística de los camiones de distribución (muy desaconsejable desde el punto de vista ambiental, desde luego, pero ese no es el tema de esta columna).
Eso explica que los países ricos cuyas economías descansan en gran medida en recursos naturales no son “la excepción”, como aduce Morales, sino que numerosos: Noruega, Arabia Saudita, Australia, Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, Baréin, Canadá, Catar, Brunéi y suma y sigue. A inicios de la década de 1980, Nauru se volvió el país más rico del mundo –sí, el número uno– vendiendo caca de pájaro.
El hecho de que el valor agregado puede en ocasiones concentrarse aguas arriba es, por lo demás, coherente con lo que observamos a nuestro alrededor. Entre 1980 y 2020 la industria manufacturera se derrumbó desde el 21,5% del PIB al 10,8%. Si fuera cierto que “un país se desarrolla solo en la medida que exporta manufacturas y bienes intensivos en tecnología”, el Chile de 2020 sería más pobre que el de 1980. Como todos sabemos, ocurrió exactamente lo contrario: el ingreso per cápita se multiplicó por 2,9 ajustado por inflación, y la desigualdad bajó levemente en el mismo lapso.
Por supuesto, todo esto no quiere decir que la tecnología y la sofisticación de la matriz productiva no sean deseables. Claro que lo son, hay tremendas oportunidades ahí, y la economía debe estar diversificada para no repetir la triste historia del salitre. O del propio Nauru, que por no invertir con visión durante la bonanza de sus defecaciones aviares, hoy se mueve en la medianía de la tabla. El único punto es que la mayor ganancia no necesariamente está aguas abajo. Sí, así de poco ambiciosa es esta columna.
Es comprensible ver una ruma de concentrado de cobre y asociarlo a picapedrería básica que añade poco valor, o ver un cable dentro de un computador y asumir que ahí están las lucas. Sin embargo, en economía las intuiciones pueden ser traicioneras. Es la fría planilla la que nos habla con sinceridad. Las intuiciones son a veces fenomenales, obedézcalas para el baile, el humor o el sexo, pero no para el diseño de políticas públicas.