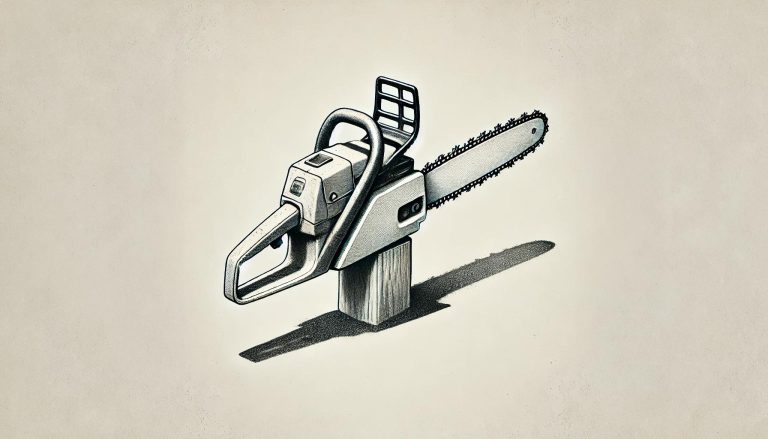EL PAÍS
La antigua o la nueva, no hay más
Entre quienes votarán En contra el 17 de diciembre hay distintos grupos de personas. Están quienes nunca quisieron una nueva Constitución, y consideran que el texto vigente no sólo acompañó las mejores décadas de la historia de Chile, sino que también es el más adecuado para los tiempos que vienen. Están también los que nunca renunciarán a la expectativa de tener una nueva Constitución refundacional como la rechazada el año pasado, que esperarán que vuelva a surgir el contexto propicio para empujarla. Que ahora declaren su preferencia por el texto vigente porque la propuesta “agrega nuevos organismos que profundizan la burocracia estatal” y se comprometan a cerrar la discusión constitucional para abocarse a “abordar la situación de seguridad” y “mejorar la economía”; no parece creíble cuando siempre han sostenido que todos los problemas de Chile eran constitucionales o sistémicos, y que se arreglaban con más Estado. Finalmente, están los operadores ligados a partidos políticos, que en ningún caso apoyarán cambios constitucionales como los que propone la nueva carta en el empleo público, que alteran las reglas del juego que los han instalado en distintos puestos a lo largo y ancho del Estado. Todos ellos podrán celebrar esa noche, de ganar el En contra.
Pero también han optado por el En contra algunos que probablemente no celebrarán ese 17 de diciembre de ganar su opción. Me refiero a aquellos líderes políticos, económicos y de la sociedad civil que —inspirados en una lógica evolutiva, por razones diversas y con distintos niveles de intensidad— siempre consideraron que escribir una nueva Constitución o introducir cambios sustantivos a la existente era necesario para salir de la crisis que el país vivía. Para entender su posición, especialmente en beneficio de quienes siempre hemos seguido con interés sus análisis, no sólo deben explicar el por qué rechazan la actual propuesta, sino que sobre todo el por qué es mejor la Constitución vigente.
Algunos argumentaban que lo importante era que la Constitución tuviera un origen plenamente democrático y participativo. Desde esta mirada, se hace difícil racionalizar una preferencia por la Constitución vigente cuando la nueva nace de un acuerdo político transversal que acordó las reglas del proceso y nombró a los integrantes de la comisión experta que propuso el anteproyecto; de una jornada democrática ejemplar donde 13 millones de chilenas y chilenos eligieron a los miembros del Consejo Constitucional llamados a terminar el trabajo de los expertos, lo que hicieron en estricto apego a las reglas definidas; del hecho de que los árbitros definidos para velar por el respeto de las 12 bases ni siquiera fueron convocados; y del aporte de 269 mil personas que se hicieron parte de los mecanismos de participación ciudadana que definió el propio órgano redactor, varias de cuyas propuestas quedaron plasmadas en el texto que hoy se somete a plebiscito.
Para otros, una nueva Constitución era necesaria como un pacto social que uniera a los chilenos. Quienes así argumentan deben partir por aterrizar cuál, en tiempos de diversidad y polarización, es ese umbral de unidad que demandan; para luego explicar, con independencia del guarismo, cómo el texto vigente nacido en dictadura (y cuyas reformas del 2005 no fueron plebiscitadas) puede generar más unión que uno escrito en democracia y sometido a plebiscito.
Hay quienes afirman que la nueva Constitución debía ser minimalista. En este caso, además de aterrizar ese concepto abstracto, debe compararse la propuesta con el texto vigente considerando que durante más de 30 años nuestra carta no estuvo únicamente integrada por sus 120 a 143 artículos permanentes y 29 a 53 transitorios (según la fecha en que se examine), sino también por las casi 20 leyes orgánicas constitucionales que ya no lo son, y que esta propuesta debe, al menos en parte, reintegrar. De hecho, la autonomía del Banco Central pasó a ser, enhorabuena, parte de la propuesta constitucional para evitar que pueda ser modificada por mayoría simple, lo que la constitución vigente sí permite.
Un grupo relevante planteaba que una nueva Constitución era necesaria para cambiar el sistema político y la estructura del Estado. En esta materia, incluso los más acérrimos opositores al texto propuesto reconocen avances —sustantivos, marginales, cosméticos, importantes; pero avances al fin— que enfrentan falencias transversalmente diagnosticadas: la fragmentación del sistema político y los crecientes grados de captura en el Estado. Es una apuesta al menos osada pensar que versiones más ambiciosas de estos cambios serán acordadas en el Congreso, siendo que va en contra de los propios intereses de los incumbentes.
Por último, están quienes planteaban que una nueva Constitución era necesaria para consagrar un Estado Social y Democrático de Derecho. Considerando que este concepto está hoy totalmente ausente y, en cambio, sí está consagrado en el artículo 1 de la propuesta, ¿cómo se puede explicar que el texto vigente sea una mejor opción? Se argumenta que la propuesta debió dejar a la política pública la precisión de cómo se aterriza este principio rector. ¿Acaso no era necesario establecer la concepción de Estado Social que más se acercaba a las bases constitucionales acordadas y a las preferencias ciudadanas que piden equilibrar libertad de elección y provisión mixta con solidaridad para compartir los riesgos propios de la vida como son la vejez y la enfermedad?
Es efectivo que la propuesta cae en excesos retóricos en la formulación de algunos derechos sociales, que eventualmente, según algunos expertos, podrían abrir espacios a distintas interpretaciones y por lo tanto a una judicialización sobre los espacios para el Estado y la solidaridad. Pero cabe preguntarse si acaso tal riesgo no está presente ya hoy y hasta qué punto la propuesta establece protecciones de las que la carta vigente carece. Es relevante considerar dos: el recurso de protección en la propuesta deja de ser un mecanismo para aprobar políticas públicas sin votos, y el Tribunal Constitucional tiene espacios más reducidos para intervenir el proceso legislativo. Por de pronto, necesitaría 7 de 11 votos, en lugar de 5 de 10.
Es de esperar que en las semanas que quedan hasta el plebiscito contribuyamos a un debate en profundidad que se centre en definir cuál de los dos textos representa un mejor marco para las próximas décadas. No estará en la papeleta la Constitución perfecta: la antigua o la nueva, no hay más. Y un debate de esta naturaleza no sólo contribuirá a un voto informado el 17 de diciembre, sino que también, cualquiera sea el resultado del plebiscito, sentará las bases para acordar reformas imperativas como son las que se requieren para modernizar el Estado y mejorar el sistema político. De ganar el A favor esas reformas vendrán mandatadas desde la nueva Constitución; de ganar el El contra habrá que desafiar los pocos incentivos que los incumbentes en Gobierno y Congreso tienen para construirlas y acordarlas.